Las chicas hacían su
propia guerra. Se paseaban ante los soldados, les hablaban, se
detenían para observarles, introducían flores en los cañones de
sus fusiles, les sonreían... algunas eran dulces y amables, genuinas
chicas "de las flores"; otras eran atrevidas, con aire
maduro y "picante" (...): se abrían las blusas, exhibían
un generoso escote, sonreían ante los ojos de los soldados, lanzaban
risas de vampiresa, luego carcajadas de buscona -más hondas, desde
el vientre- ante la impotencia de aquellos hombres en uniforme que no
podían dejar la formación para tomarlas. Los marshals, situados
detrás de los soldados, tensos como perros policía, iban de un lado
a otro del frente, miraban airadamente a los manifestantes, se daban
golpecitos en la mano con la porra, ansiosos por poner en práctica
sus modos específicos de acción.
De cuando en
cuando se producía una detención. Al parecer sin mucho sentido. Un
manifestante sentado, por ejemplo, tocaba accidentalmente a algún
soldado; el marshal más próximo lanzaba los brazos entre las
piernas del soldado, agarraba al manifestante, lo arrastraba hacia sí
a través del hueco; venía en su ayuda un segundo marshal, y -tras
un rápido empleo de sus porras- se llevaban al detenido al furgón o
camión. A lo largo de todo el día se habían producido detenciones
sin sentido. Al principio hubo un claro intento de limitar el número
de detenciones: luego, cuando un contingente de los Estudiantes para una Sociedad Democrática (ESD) tomó un lado de la
explanada, se produjo una ola de detenciones masivas; y, finalmente,
durante el largo lapso desde el atardecer hasta la medianoche, hubo
detenciones al azar, esporádicas y sin sentido.
Sin embargo, tal estrategia tenía un sentido, una suerte de hondo sentido tecnológico: la técnica de evitar que surgieran mártires en los disturbios. La esencia de esa técnica consiste en efectuar detenciones al azar. El detenido, que no ha hecho nada en particular en ningún sentido, se ve como una víctima o como un estúpido. Una vez en libertad, sus amigos lo reciben como a un héroe. Pero es un héroe que acaba por decepcionarles. Ahí reside en parte la sabiduría técnica de las detenciones al azar. Se trata, además de una técnica inquietante, pues ante ella no caben los preparativos para protegerse, se hace inviable asumir gradualmente la posibilidad de ser detenida,y proliferan sobremanera los rumores (las detenciones al azar dan siempre una impresión de mayor brutalidad que las detenciones más o menos lógicas; son, de hecho, más brutales).
En tales detenciones, sin embargo, se daba un elemento en absoluto
fortuito. El número de detenidos del sexo femenino era
extraordinariamente elevado en relación con el de los varones. Las
mujeres, además, eran golpeadas con saña en las detenciones. Dagmar
Wilson, líderes del Movimiento Femenino Pro Paz, fue tratada con mayor
brutalidad que cualquier otro notable del sexo masculino. Y no habría
de ser la única. Existen numerosos y sobrecogedores relatos de
testigos oculares que dan fe de la ferocidad con que marshals y
soldados se ensañaron con las mujeres. Examinemos, pues, tales
relatos.
Poco antes de medianoche, se convocó a los periodistas a una conferencia de prensa -la última de la jornada- en el interior del Pentágono. El secretario de Defensa se había marchado a casa, las cámaras de televisión se habían retirado de la escena. Se producía un paréntesis en la cobertura informativa de los acontecimientos. Se trataba de un momento sin duda previsto por los altos mandos militares. Nuevas columnas de soldados salían ahora del edificio: los soldados de primera línea iban a ser relevados. Los recién llegados eran veteranos del Vietnam. Había veteranos en la explanada desde el anochecer, pero éstos parecían especialmente adiestrados; mediaba un abismo entre ellos y la más medrosa tropa de primera línea a comienzos de la tarde (aquella que en la primera hora fue derrotada por los manifestantes en la contienda de miradas). La fuerza conquistada entonces por los manifestantes iba a ser sometida a prueba en un fuego distinto. Lo que más tarde se conoció como la Batalla de la Cuña había comenzado. Tengamos noticia de ella a través de unos retazos del relato de la testigo ocular Margie Stamberg, aparecido en Free Press (Washington):
Cuando aparecieron los paracaidistas, con sus fusiles M-14, sus bayonetas y sus porras y sus caras de piedra, los manifestantes pidieron ayuda a través de los megáfonos a los que se hallaban en el Mall alrededor de las hogueras.
Repárese en que la llamada a través de los megáfonos fue, al
parecer, inmediata. Cuán palpable debió de ser, pues, el súbito
cambio de ánimo en todos los presentes...
Se formó una sólida barrera (varias hileras yuxtapuestas) de personas sentadas con los brazos enlazadas. Y entonces comenzó el estrujamiento. Al principio vimos cómo gente de primera línea era arrastrada hasta la retaguardia de la tropa y sacada de la escena. De pronto, los soldados que cargaban en hileras simples formaron una cuña en el lado derecho. Al parecer su táctica consistía en partir en dos a los manifestantes y obligarles luego a retroceder. No se dio explicación alguna de aquella súbita acción. Los furgones celulares avanzaron, entre la tropa aparecieron soldados con lanzaproyectiles de gases lacrimógenos; del parque a nuestra espalda iban llegando refuerzos.
La cuña fue adentrándose despacio entre la gente. Con las bayonetas y las culatas en ristre, los paracaidistas cargaron primero contra las chicas de la primera línea: les daban patadas, les lanzaban continuas estocadas con los fusiles, les golpeaban en cabeza y brazos para romper la cadena de brazos unidos... La multitud rogó a los paracaidistas que se retiraran, que se unieran a ella, que actuaran como seres humanos. Entonó 'Bandera Estrellada' y otros himnos. Pero los soldados ya no eran humanos, y todos los llamamientos resultaron vanos.
Militantes del ESD, a través de megáfonos, trataban de convencernos de que, vista la situación tácticamente insostenible, debíamos retroceder,
pero sus ruegos fueron desatendidos. Seguimos sentados. Algunos se marcharon, pero la mayoría permaneció en su sitio. Abandonar en aquel momento era abandonar a hermanos y hermanas a la violencia de las porras; pero quedarse pasivamente era también participar en aquella brutalidad insensata. La victoria de horas antes estaba ya olvidada. Los paracaidistas se movían en la oscuridad.
A medida que golpeaban a la persona elegida -casi siempre una chica- de la primera fila, y la arrastraban luego hasta los furgones, las filas de atrás se estrechaban más y más unas contra otras. La persona de la segunda línea ocupaba ahora la primera; recibía golpes y patadas, y era retirada a rastras, y los soldados proseguían su ofensiva contra la tercera fila. Luego contra la cuarta, la quinta, la sexta... y así hasta que lograron dividir a los manifestantes en dos grupos. Un centenar de personas fueron metódicamente golpeadas y arrastradas hasta los furgones celulares.
La cuña rompió la última línea. La resistencia fue vencida. El resto de los manifestantes, que había permanecido con los brazos enlazados, se puso de pie y aguardó en calma a ser llevado a los furgones, que seguían llegando. Ya nadie se marchaba: millares de personas se disponían a ser detenidas por los militares.
No hay palabras para expresar la angustia de quienes permanecieron allí sentados presenciando cómo acontecía todo aquello durante horas, despacio, entre canciones, súplicas, lágrimas, entre los impotentes improperios ("¡Gentuza! ¡Bastardos!") de los que no podían ni resistir ni marcharse.
La resistencia había sido domeñada, la brutalidad había cesado, los manifestantes de preparaban para ser detenidos. Entonces corrió la voz de que McNamara había llegado al Pentágono. Luego se difundió la noticia a través de los megáfonos, y los soldados dejaron toda acción de inmediato. Sidney Peck, del Comité de Movilización Nacional, cogió un megáfono del ESD y rogó a los soldados que se detuvieran hasta que el responsable en el Pentágono de aquella orden bárbara pudiera ser localizado y explicara sus razones. Peck insistió en que teníamos autorización para permanecer en las escalinatas, y que los soldados la estaban vulnerando. Su discurso, para muchos de nosotros, sonaba a oración fúnebre. A lo largo de todo el día, lo relativo a la legalidad o ilegalidad no había sido sino una cuestión superflua; y la autorización, para quienes venían al Pentágono a enfrentarse con los señores de la guerra, una enojosa formalidad pequeño-burguesa. Nosotros no queríamos que cesara la brutalidad PORQUE dispusiéramos de un permiso; queríamos que cesara solo cuando los hubiéramos vencido o cuando se hubieran llevado en los furgones celulares al último de los nuestros.
Los frentes de resistencia estaban integrados por personas de diversas posiciones políticas. Unidas por la comunidad de la jornada, y a diferencia de quienes horas antes habían tomado por asalto y mantenido las líneas de vanguardia. muchas de ellas sentían que no debían abandonar aquella carnicería, sino permanecer allí pasivamente para dar testimonio personal, para hacer del propio sufrimiento una penitencia por las atrocidades cometidas con nuestros hermanos vietnamitas. Pese a que muchos pensaban que tal sentimiento no era sino una egoísta y benévola catarsis sin relación alguna con la verdadera guerra en Asia, uno no podía marcharse abandonando a quienes querían quedarse. Así que nos quedamos hasta que los soldados se retiraron a la llegada de McNamara. La resistencia había sido sometida. La gente, aturdida por lo que había visto y por descubrirse aún con vida, emprendió el largo camino de regreso a casa.
Examinemos otro testimonio
aparecido en el mismo periódico. Se debe a Thorne Dreyer.
La segunda fase de la manifestación fue verdaderamente lamentable. Y no sé muy bien por qué. Una de las cosas que sucedieron fue que cambiaban continuamente los pelotones de soldados. Cuando empezábamos a charlar de veras con ellos, les mandaban el relevo. Puede que al final trajeran grupos 'de élite'. Muchos de los nuestros se fueron. Oscurecía, hacía frío. Per lo más importante de todo era que había un vacío táctico: estábamos como en una caja.De pronto nos vimos a la defensiva, y asustados. Cantamos 'No tenemos miedo'. Antes no habíamos tenido necesidad de cantarlo. Ya no había comunicación con los soldados. Cantábamos '¡Uníos a nosotros!' y 'Os amamos', pero no era más que una retórica sin sentido. Siguieron trayendo más y más comida, y nos atiborramos, y la comida llegó a hacérsenos obscena de verdad. Empezamos a discutir unos con otros, y nos pusimos a cantar 'Venceremos', y volvimos a sentirnos todos dentro del saco progresista. Había unos pocos totalmente decididos a que les abrieran la cabeza, y otros pocos que pensaban que lo mejor, tácitamente, era marcharse, y montones y montones muertos de miedo que sencillamente no sabían qué hacer. Había también muchos jovencitos realmente imbuidos del espíritu de la jornada, y no estaban dispuestos a irse si ello suponía la aceptación de la derrota. Y creo que sí, que en aquel punto nuestra retirada habría equivalido a una derrota.Los polis empezaron a actuar con verdadera brutalidad. Formaron una especie de cuña humana que se adentraba en nuestros grupos abriendo cabezas con sus porras. Aquellas preciosas chiquillas hippies tenían ojos y mejillas llenos de lágrimas, pero no estaba dispuestas a marcharse. Eran jovencitas y jovencitos valientes de verdad. Y empecé a sentir cierta inquina contra los 'supermilitantes' que habían presionado tanto para que nos quedáramos. Porque la suya no era más que una condenada política burguesa. Habíamos retrocedido de la confrontación a la protesta simbólica.La gente tiene que asumir el significado de la violencia. No es algo que convenga convertir en hábito, ni que deba buscarse para purificar el alma. Hacer uso de la violencia cuando se carece de los instrumentos de la violencia, o cuando la posición estratégica propia no es cuando menos pareja a la del enemigo, es una locura. Es una pobre estrategia de guerrillas,y lo más probable es que te maten en una escaramuza.A primeras horas de la tarde nuestra posición estratégica era buena. Los cogimos por sorpresa, éramos una gran masa, nos sentíamos seguros de nosotros mismos. Es bastante probable que, después de haber conseguido todo lo que pretendíamos, hubiéramos podido salir de allí en otra marcha victoriosa de miles de personas. No es, claro está, más que una conjetura a posteriori. En aquellos momentos no se me ocurrió tal posibilidad,y tampoco ahora estoy seguro de que hubiera sido mejor de ese modo. Pero de lo que sí estoy convencido es de que dimos dos pasos hacia delante y uno hacia atrás.
A juzgar por los relatos
de los testigos oculares, la brutalidad represora no fue en absoluto
baladí, y si algo la hizo doblemente detestable fue su aparato
legalista. Las columnas de soldados avanzaban hasta llegar a los
manifestantes sentados, y una vez allí les hostigaban con la punta
de las botas hasta hacerlos incorporar (o, en términos legales,
interponerse en el camino de la autoridad militar). Los marshals,
entonces, brincaban entre las piernas y sacaban de su fila al
manifestante, que acto seguido era golpeado y arrastrado hacia los
furgones. Una operación silenciosa y absorta salpicada de sordas
maldiciones, una efusión en la noche de las más tórridas bilis de
los más enardecidos corazones patrióticos; marshals y soldados
tenían al enemigo al fin ante sus ojos: todo aquel caldo de
corrupciones, legalista y judío y femenino, que ensuciaba el nombre
de la nación y ultrajaba las tumbas de sus compañeros muertos en
Vietnam... Sí, proseguían los apaleamientos de manifestantes, de
uno en uno, en especial de mujeres, de más hembras que varones.
Harvey Mayes, del Departamento de Inglés de Hunter, ofrece a
continuación la más sobrecogedora descripción de una paliza
brutal:
Un soldado derramó por tierra el agua de su cantimplora para hacer aún más incómoda la situación de la manifestante que tenía a sus pies. La joven le dirigió una maldición -algo, a mi juicio, comprensible- y desplazó el cuerpo hacia un lado. Perdió el equilibrio y su hombro chocó contra el fusil que el soldado llevaba en un costado. El soldado alzó el fusil y golpeó con la culata la pierna de la joven, que trató de retroceder pero no consiguió esquivar la porra de otro soldado de la segunda línea. Este la golpeó con todas sus fuerzas por lo menos cuatro veces, y luego, estando ella en el suelo protegiéndose la cara con los brazos, le hundió la porra contra el rostro, entre las manos, como si fuera una espada. Llegaron otros dos soldados y empezaron hacia el Pentágono... La joven se retorció y pudimos verle la cara. Pero no había tal cara: la tenía ensangrentada, en carne viva. Ni siquiera pudimos ver si lloraba: tenía los ojos llenos de la sangre que le manaba de la cabeza. Vomitó, y también el vómito era sangre. Luego se la llevaron de allí precipitadamente.
Uno se pregunta por la
lógica de estos hechos. En la represión siempre hay una lógica, al
igual que hay siempre una lógica en el peor de los anuncios
publicitarios. La lógica, en este caso, sería la expresión
violenta de un conflicto íntimo.
La lógica nos remite aquí
a la inveterada miseria del soldado profesional. (...) Y también
existía una otra razón para su ensañamiento con las mujeres.
Humillar a los manifestantes, quebrar su nueva resistencia y hacerles
volver a la desobediencia pasiva de las "sentadas" inermes,
a la espera de la agresión de las porras; restregarles por la cara
el hecho de que, mientras seguían sentados sin que ningún individuo
o grupo osara intentar acción alguna, se llevaba a rastras a sus
mujeres. Fue, sin duda, la peor hora para los manifestantes del
Pentágono (...).
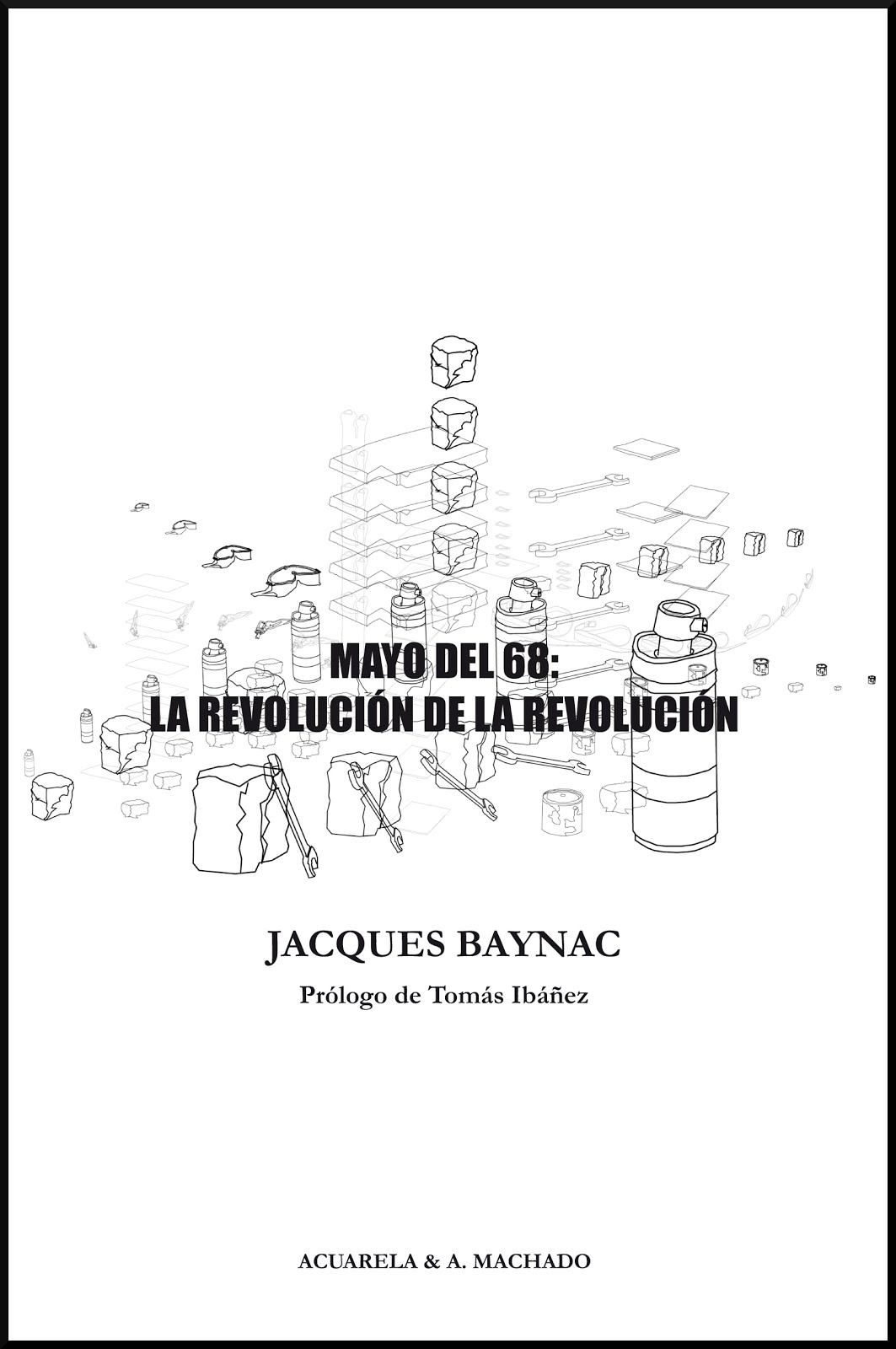

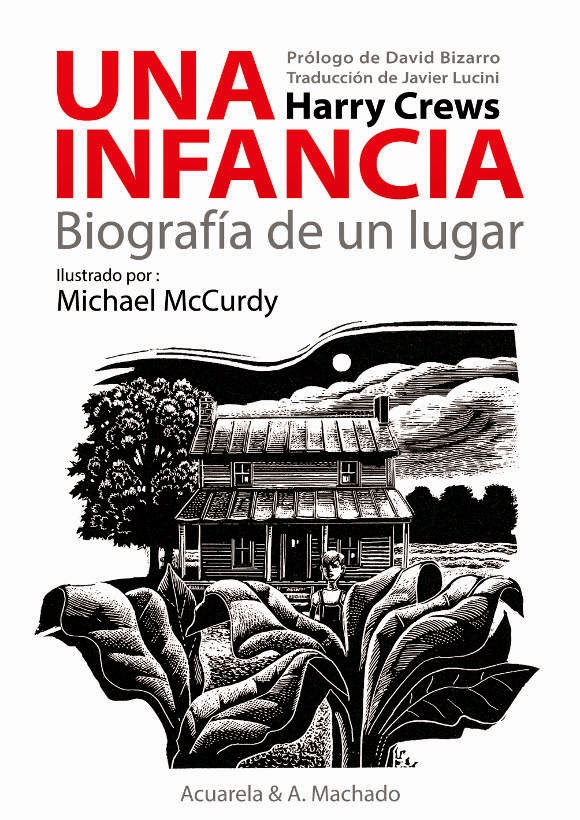








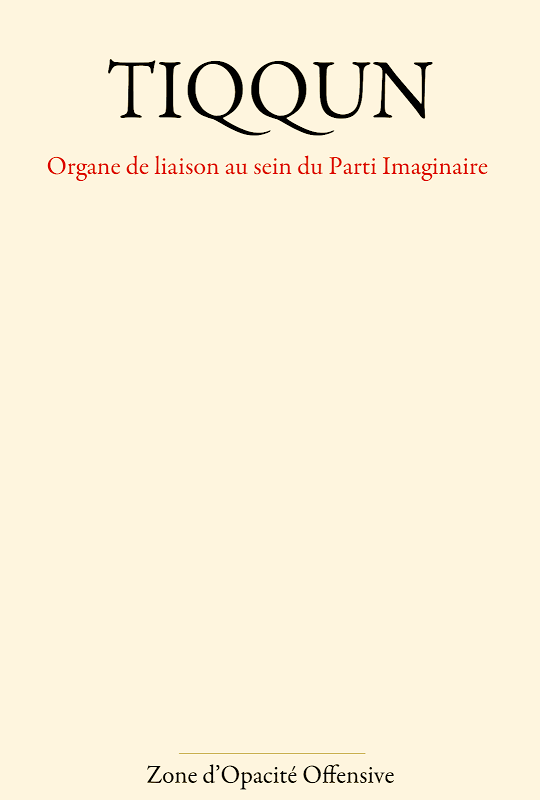


0 comentarios:
Publicar un comentario